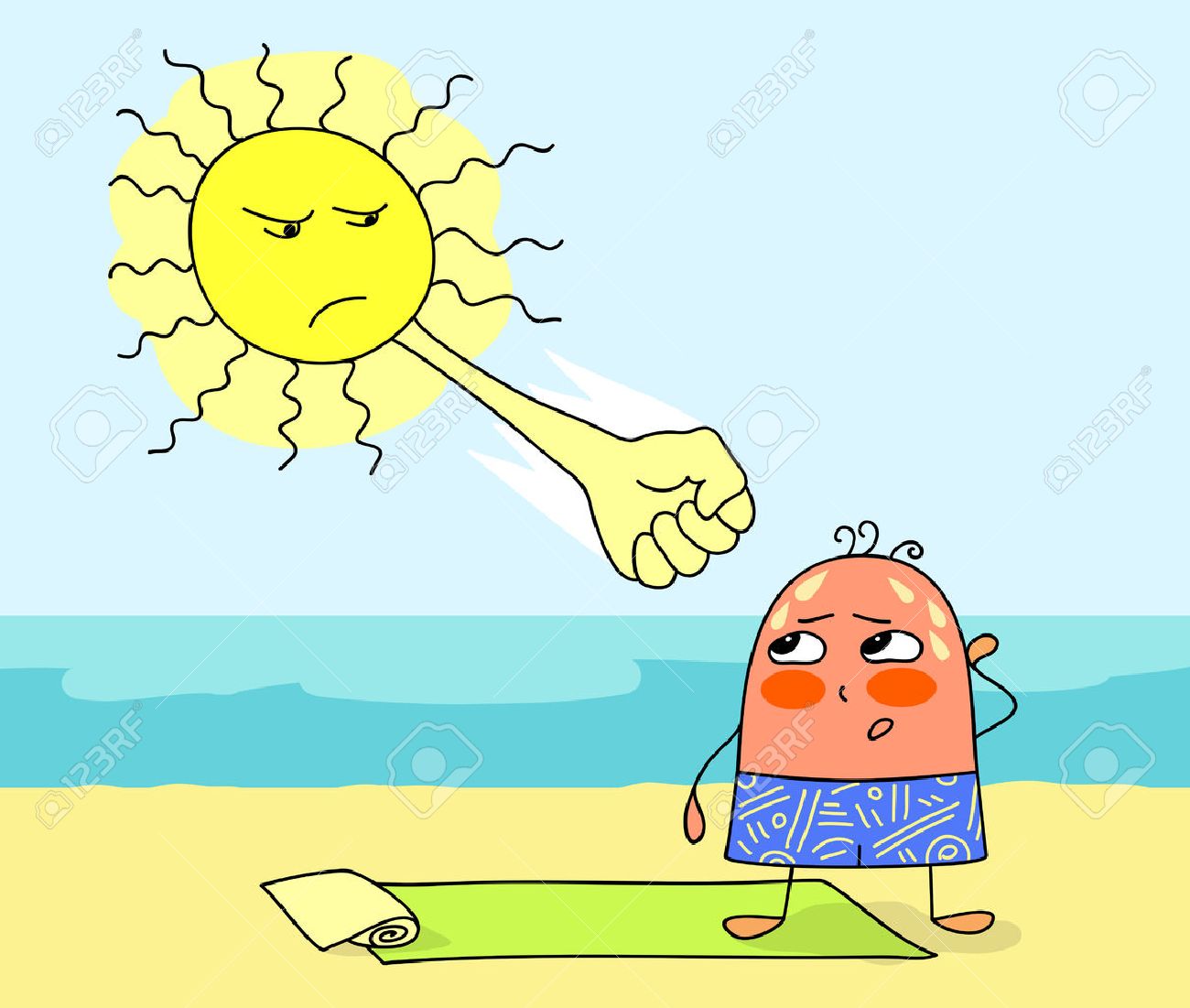Entrar
Después de varios años sin poder disfrutar de unas vacaciones junto al mar, Cristóbal estaba decidido a aprovechar todo lo posible esa semana en la costa que le había proporcionado su empresa, de manera que apenas hubo dado la aurora el pistoletazo de salida al nuevo día, primero de su semana de asueto, ya estaba él camino de la playa, sin más aditamento que el bañador, la toalla y unas chanclas de goma.
La playa estaba casi vacía a esas horas tan tempranas, por lo que Cristóbal no tuvo problema alguno para elegir una ubicación cercana a la orilla, sin nadie a su alrededor en muchos metros a la redonda que pudiera alterar su sosiego. El sol tampoco exhibía aún la agresividad propia de esas fechas estivales, no en vano acababa de ocupar su trono en la atalaya de occidente y se mostraba todavía tímido a la hora de arrojar sus rayos, muy tenues y suaves aún estos .
Relajado el espíritu, se imponía darse el primer chapuzón, de modo que Cristóbal recorrió los escasos metros que le separaban del líquido elemento y se introdujo en él sin mayores preámbulos. El agua estaba algo fría, pero bastaron unas cuantas zambullidas para que su cuerpo se aclimatase y entrara en calor. Comenzó a nadar despacio, deslizándose con suavidad sobre la ondulante superficie, tan serena y transparente que semejaba un enorme espejo de calcedonia, en un progreso estable que conduciéndole iba hacia la volátil línea que marcaba el horizonte. Finalmente, cuando ya estaba a bastante distancia de la costa, cesó de nadar y, extendiendo los brazos en horizontal, hizo de la mar un líquido colchón sobre el que permanecer suspendido, dejando que sus pensamientos remoloneasen al compás que marcaba el propio balanceo de las aguas.
Se mantuvo flotando durante un buen rato antes de decidirse a volver, regreso que llevó a cabo nadando mucho más rápido que a la ida, mediante enérgicas brazadas que le hacían avanzar deprisa sobre las aguas, lo que hizo que saliera de estas fatigado y acezante, ansioso por tumbarse sobre la toalla y descansar con delectación tras el ejercicio físico. Se apercibió, no obstante, que el panorama había experimentado un sutil cambio desde su marítima incursión, pues ya no estaba la playa tan solitaria como cuando él llegara, sino que un batiburrillo compuesto por niños, parejas, abuelos, mascotas, aparatos de música, neveras portátiles, cubos de plástico y demás parafernalia playera, había colonizado buena parte de la arenosa superficie, conformando en su conjunto una multitud bulliciosa y agitada, más densa cuanto menor era la distancia desde la orilla, cuya barahúnda venía a romper la hasta entonces imperante armonía. Aquel revoltoso gentío se apilaba en torno a una cosecha de parasoles que asimismo había brotado, aquí y allá, sobre la arena, sombrillas cuyo abigarrado colorido constituía en sí mismo un chafarrinón que deslucía el natural azul de mar y cielo.
Cristóbal observó con enojo cómo cerca suyo se ubicaban varios de estos grupos, lo que dibujó en su cara un mohín de fastidio. Extrañó la sensación de paz que encontrara al llegar apenas una hora antes, cuando prácticamente nada se interponía entre su vista, la arena y el mar, si bien, por otro lado, no cabía en realidad esperar otra cosa, habida cuenta las fechas que eran, por lo que tampoco podía decirse que le pillara de sorpresa; lo raro habría sido lo contrario, que la playa permaneciese poco concurrida a lo largo de toda la mañana. Resignado, pues, a compartir espacio con aquel tropel alborotador, se tumbó de espaldas sobre la toalla, presto a tomar el sol durante un rato antes del segundo chapuzón.
No le supuso esfuerzo alguno vaciar su cerebro de todo pensamiento perturbador, incluido el derivado del incremento de aforo playero, lo que le permitió relajarse para gozar al máximo de la sensación de bienestar que iba invadiendo su espíritu. Este relax, unido a la delicadeza con que los rayos de sol acariciaban su piel, hizo que paulatinamente se sintiera poseído por un gozoso sopor, tan placentero que, a pesar de la circundante algarabía, no tardó en quedarse dormido
Sin embargo, ese mismo sol que tan primorosamente le agasajara, fue poco a poco dejando notar la ígnea materia de la que estaba forjado, de manera que la carga de fuego de sus rayos se hizo cada vez más poderosa e intensa, sin que Cristóbal, circunstancialmente sumido en el universo onírico, se percatase de este furioso incremento, y dado que no había tenido la precaución de proteger su piel con ninguna crema antisolar, nada pudo evitar que esta fuese adquiriendo un tono primero bermejo y más adelante carmesí como la misma sangre, sin que él, plácidamente dormido y acunado por sueños que lo transportaban a una playa similar a la que se encontraba en esos momentos, pero sin ningún otro ser humano alrededor, se diese cuenta de tan singular metamorfosis epidérmica.
Despertó con un tremendo dolor de cabeza y completamente desorientado, hasta el punto de necesitar varios segundos antes de que su memoria precisase el lugar dónde se hallaba; cuando al fin lo hizo, pestañeó de forma repetida para reconciliarse con el entorno. Le costaba en todo caso enfocar bien, las imágenes fluctuaban imprecisas frente a sus ojos, flotando en el aire con un movimiento undoso, como si formasen parte de una alucinación. A duras penas consiguió mirar el reloj, cuyas agujas también parecían vacilar en un absurdo movimiento oscilante, presas por lo visto del mismo mal que afectaba al resto de las cosas. Con gran esfuerzo su vista nublada precisó, no obstante, que ya había pasado el mediodía, con lo que dedujo que había permanecido durmiendo más de tres horas. Sobre su cabeza el sol ardía implacable. Se dio entonces cuenta de que tenía el cuerpo abrasado, del color de los tomates maduros, aunque no percibía dolor, ya que el mareo que lo abrumaba era tan fuerte que en cierto modo anestesiaba su sistema nervioso, aboliendo por el momento cualquier percepción sensitiva. No obstante, al tocarse los hombros, que los tenía ardiendo, sí que notó al fin un dolor agudo, como si le hubiesen de repente picado una docena de avispas. Cristóbal comprendió que había sido un insensato al quedarse de ese modo dormido al sol, así lo testimoniaba la índole de las quemaduras sufridas en su epidermis, donde no tardarían en brotar ampollas. ¡Buena manera de dar comienzo a las ansiadas vacaciones! Por lo pronto, en los días sucesivos debería abstenerse de cualquier exposición solar.
De momento, sin embargo, lo que más necesitaba era apaciguar como fuera la insufrible ardentía que estaba mortificándolo, por lo que se incorporó decidido a que el agua del mar le sirviera como paliativo con el que refrescarse y calmar el abrasamiento que padecía. La sensación de mareo se multiplicó al ponerse en pie. Todo lo veía borroso, como si la realidad hubiese pasado a estar conformada por una serie de espejismos superpuestos que aparecían y desaparecían sin sujeción a regla alguna. Ebrio de sol, avanzó tambaleándose hacia el agua, cuyo frescor, al mojarle pies y tobillos, le produjo un momentáneo alivio, si bien rehusó adentrarse más, no fuera a ser que las penosas condiciones en que se hallaba le hicieran sufrir un percance serio. Se limitó por tanto a tomar agua con las manos y salpicarse con ella sobre el torso, hombros, espalda y rostro. Este contacto del agua salada le produjo un fuerte escozor en los ojos, secos y enrojecidos tras la larga dormitada, así como en los labios, que los tenía agrietados por el calor y la sed. Tomó entonces la decisión de regresar al hotel, donde se hidrataría convenientemente y pasaría el resto de la tarde sin hacer nada, luego de comprar en la farmacia alguna pomada que fuera eficaz contra las quemaduras solares.
Recogía ya con tal intención la toalla, a duras penas sobrellevando la náusea que revolvía sus tripas, cuando una sorprendente visión hizo que se sobrecogiera de espanto. Fijar la mirada le resultaba aún difícil, toda vez que el mundo no había cesado de flotar a su alrededor desde que despertase, pero aun así pudo apreciar cómo a escasos metros de donde se encontraba tenía lugar algo dantesco, una escena que de inmediato hizo que la piel de Cristóbal se erizase de puro terror: dentro del agua, aunque muy próximo a la orilla, un niño estaba siendo atacado por un enorme pez de lomo plateado que, si su nublosa vista no le engañaba, tenía toda la apariencia de ser un tiburón. Cristóbal abrió los ojos todo cuanto le fue posible para enfocar bien la escena. Sí, no había duda, se trataba de un tiburón empecinado en devorar a un pobre chiquillo. Este último hacía aspavientos con las manos, como queriendo liberarse del escualo que de él pretendía hacer su pitanza, pero no lo conseguía, y ambos, bestia y niño, ejecutaban sobre el agua la terrible danza de la supervivencia. Lo más curioso era que nadie a su alrededor movía un dedo por ayudarle, pese a ser varios los bañistas que nadaban o chapaleaban en las inmediaciones. ¿Cómo era posible que aquella gente permaneciese impertérrita ante semejante horror? Cristóbal no entendía nada, era como si todos menos él hubiesen sido de repente atacados por una extraña ceguera que les impidiera percatarse de la tragedia que estaba a punto de suceder.
El tiempo, sin embargo, apremiaba, y Cristóbal decidió que no podía continuar perdiéndolo en busca de explicaciones imposibles; la inminencia de un desenlace fatal imponía actuar con suma rapidez, de modo que, pese a la enorme debilidad que sentía, se precipitó desesperado hacia el lugar donde el niño y el voraz depredador debatían a vida o muerte. Notó que la decisión tomada vigorizaba de algún modo sus músculos, pues de repente pareció haber desaparecido la sensación de fatiga que hasta entonces los atenazara, y confió en que ese mismo vigor recuperado le sirviese para liberar al muchacho del hostigamiento de la fiera e impedir así que acabara entre sus fauces.
Con ese propósito en mientes y espoleado por un arrojo inexorable consiguió vencer los metros que lo separaban de su destino, llegado al cual notó, sin embargo, una poderosa náusea que, producto del esfuerzo realizado, pugnaba por hacerle vomitar. De nuevo la sensación de mareo se hizo insoportable y las pupilas se le llenaron de espesas brumas que impedían un ajuste nítido de la visión. Sentía que no podía más, el cuerpo le gritaba basta y la mente no era capaz de extraer de la voluntad la energía necesaria para volver a reactivarlo. La voz del alma le gritaba, empero, lo contrario, gritos que le compelían a no rendirse aún, no ahora que ya estaba el objetivo tan al alcance de su mano, y seguir hasta el final para con su último aliento socorrer a aquella pobre criatura indefensa. De estos gritos vehementes que provenían de lo más recóndito de su ser extrajo Cristóbal los últimos átomos de fuerza para arremeter contra el pez asesino, lo que hizo con todo el ímpetu de que fue capaz, sin detenerse siquiera un segundo a sopesar los riesgos que aquella actitud temeraria podía acarrear para su propia integridad física. El tiburón tenía una piel suave, deslizante, como de plástico. Este contacto produjo una sensación muy desagradable en Cristóbal, mezcla de aprensión y asco, que le hizo caer hacia atrás. Cada vez más aturdido y debilitado, tuvo que hacer un supremo esfuerzo para incorporarse de nuevo. Mientras lo hacía contempló al niño, quien a su vez tenía fijos en él unos ojos atónitos. Debía estar muerto de miedo, pensó Cristóbal. El pez, sin embargo, parecía curiosamente sonreír….
Pero Cristóbal ya no tuvo tiempo para más análisis. Los últimos restos de energía acababa de gastarlos en el acto de golpear al escualo y en el subsiguiente esfuerzo para levantarse luego de la caída, tras lo cual ya no le quedaba en la reserva ni una mísera gota de combustible. Un vértigo atroz se apoderó entonces de él, las piernas se negaron a continuar sosteniéndole y acabó desplomándose de bruces sobre el agua. Todavía consciente, sintió unas poderosas manos que lo aferraban por las axilas y lo arrastraban fuera. Quería gritar que se desatendieran de él y ayudasen al niño, que era quien de verdad requería su auxilio; pero su debilidad resultaba tan extrema que no conseguía proferir palabra alguna. A su alrededor todas las imágenes desaparecían dentro de una boira espesa que devoraba sin piedad las formas y los colores, lo que hacía que no pudiese ver nada. Notó en cualquier caso cómo su cuerpo era depositado sobre una superficie húmeda, aunque sólida, que no podía ser otra que la propia orilla de la playa.
Cristóbal no podía mover un solo músculo de su cuerpo. Tendido sobre la arena mojada, el único sentido que parecía mantenérsele aún operativo era el del oído, por más que tampoco pareciese funcionar en plenitud. Sólo le llegaban voces inconexas dentro de un ronroneo continuado que chocaba inmisericorde contra sus tímpanos, voces que venían a decir que si “pobre hombre”, que si “debe de estar chiflado”, que si “estaría borracho”, que si “debió sufrir una fuerte insolación”… Cristóbal no entendía nada, como tampoco entendía que ninguna de esas voces hiciese mención alguna al ataque del tiburón. Se preguntó qué habría sido del muchacho y temió que a esas alturas anduviesen ya sus pedazos transitando por el aparato digestivo del depredador.
Las voces fueron de forma gradual perdiendo empuje, hasta que Cristóbal ya apenas pudo captar nada de su contenido; sólo escuchaba murmullos que se perdían en la nada, esa misma nada que a él lo iba atrapando cada vez más como una espiral magnética. El llanto de un niño parecía emerger de tanto en tanto entre los desordenados ecos. Cristóbal habría querido abrir los ojos para ver a toda esa gente que sentía zumbar en torno suyo, pero le era imposible, tenía los párpados pegados y la oscuridad le calaba hasta las entrañas. No pudo por ello ver a ese niño cuyos sollozos le llegaban como una reverberación distante, ese niño que lloraba aferrado a su flotador con forma de tiburón sonriente.
Lo último que Cristóbal oyó, antes de definitivamente sucumbir y desvanecerse en la nada voraz, fueron las sirenas de una ambulancia.
- Todas las categorías
- Amor y sexualidad (2,100)
- Animales y especies (373)
- Arte y fotografía (287)
- Deportes y eventos (307)
- Gente y celebridades (915)
- Historias y relatos (2,399)
- Humor y entretenimiento (281)
- Juegos y PC (179)
- Lifestyle y negocios (1,299)
- Moda y complementos (398)
- Motor y competiciones (19)
- Música y artistas (428)
- Noticias y actualidad (2,152)
- Política y religión (383)
- Programas y películas (975)
- Reflexiones y pensamientos (5,436)
- Salud y alimentación (1,441)
- Tecnología y comunicaciones (724)
- Viajes y culturas (608)
- Otros (1,419)